|
El tempo de la Soleá es lento y rotundo, permitiendo a la bailaora lucir sus movimientos, las ondulaciones de sus brazos y los quiebros de las caderas. Su cante es originario de principios del siglo XIX para acompañar el baile por jaleos, pero que con su difusión y práctica fue paulatinamente convirtiéndose en un cante con entidad propia hasta llegar a ser uno de los de mayor profundidad y de los más arraigados. Sus letras tratan todo tipo de temas, algunos intrascendentes y otros de matiz mucho más trágico, hablando de la vida, el amor y la muerte. Uno de sus principales núcleos ha sido el barrio sevillano de Triana, lugar de origen de María ‘La Andonda’, primera voz conocida que se queja por soleares. Desde entonces Muchos y grandes han interpretado este palo, algunos más recientes y conocidos han sido La Niña de los Peines, Tomas Pavón, Antonio Mairena o El Lebrijano. |
Soleá, de la lírica popular a la pluma de los poetas
La pena quiere que viva;
el querer quiere que muera.
-Manuel Machado
La Soleá es en sí misma poesía. Poesía en estrofa de tres versos octosílabos propios de la lírica popular andaluza que alcanzó las plumas de los poetas más reconocidos. Poesía en el baile majestuoso de la mujer. Poesía en su riqueza melódica, profundidad y solemnidad que hacen de este palo un pilar básico del flamenco. Su compás de doce tiempos se ha extendido a otros palos, de hecho, las Alegrías son también de doce tiempos y, sin embargo, se trata de dos expresiones artísticas que transmiten emociones absolutamente diferentes.

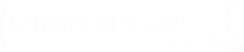



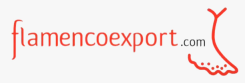







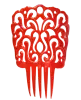
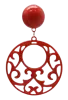







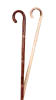
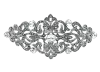

















 Acceso mayoristas
Acceso mayoristas Contacto
Contacto



